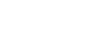[email protected]
A muy pocos kilómetros de Colón, en la localidad de Ubajay, se encuentra el último lugar del país donde todavía existen grandes poblaciones de palmera Yatay. El sitio resguarda un ecosistema único en el que la especie Butia Yatay, una de las 12 especies nativas de palmeras que crece en la Argentina, está preservada junto a amplias áreas de pastizales y selva en galería, a las que se asocia una gran diversidad de flora y fauna nativa.
El patrimonio natural que se preserva en el Parque Nacional El Palmar es un ecosistema representativo de lo que fuera “el palmar grande”, una región que abarcaba casi todo Entre Ríos, parte de Chaco, Corrientes, Uruguay y Brasil, en la que vivía la especie Yatay y que por la utilización o explotación de las tierras se fue perdiendo.
Estela Ochoa, actual intendente del Parque Nacional, en diálogo con MIRADOR ENTRE RÍOS, destacó que el ambiente de palmares que existe en la provincia es único, por sus características de preservación particulares y por todas las especies que están asociadas a él. “Según las investigaciones que se hicieron, acá existen palmeras que tienen más de 300 años y aunque en distintos puntos de la provincia aún se pueden encontrar manchones de palmares, lo que se preserva en este Parque es la mayor concentración de palmeras yatay que existe en el territorio nacional. Son palmeras autóctonas que llegan a vivir más de 200 años, tienen flores amarillas en conjuntos densos y un fruto anaranjado y dulce, con el que se pueden elaborar licores y dulces. Pero fundamentalmente, lo que se protege en este espacio junto a la Butia Yatay es toda la biodiversidad asociada a su geografía, en donde hay una gran variedad de flora y fauna nativa que convive en los pastizales con palmera y en la tupida selva en galería que se desarrolla sobre las márgenes del río Uruguay”, detalló.
Flora y fauna
Especies de tala, ubajay, ñandubay, espinillos, calchal, “mataojos”, molle y guayabo colorado, coexisten con cactus de flor amarilla, flores de mburucuyá y claveles del aire que aportan color, alimento y cobijo a las más de 180 especies de aves que adoptaron El Palmar entrerriano como hogar. En los pastizales y la selva en galería se dejan observar los lagartos overos, las vizcachas y los ñandúes, acostumbrados a una convivencia respetuosa con el ser humano. Además viven en este sitio el zorro gris y el del monte, gatos monteses, del pajonal y yaguarundí, y especies exóticas como el jabalí europeo. También están los carpinchos, que son una postal típica del Parque, ya que con su parsimonia son quienes dan la bienvenida al área protegida, luciéndose al costado del camino y entre las lagunas que coronan un corredor de 12 kilómetros en la entrada del parque.
Proteger lo que queda
Este sitio se creó en el año 1966 mediante decreto nacional, aunque recién en 1971 se expropiaron las tierras para que en el área protegida comenzaran los trabajos de preservación. Antes de esto, funcionó en el lugar una calera que fue explotada por los jesuitas hacia mediados del siglo XVI, hasta que pasó a manos de un terrateniente radicado en Buenos Aires de apellido Barquín, que realizó una gran explotación de cal que se exportaba hacia la capital y a Montevideo. Las ruinas de este sitio, que datan de la época colonial, se pueden observar en uno de los senderos de recorrido, llamado “La calera del Palmar”.
“Antes de ser Parque Nacional estas eran estancias que se utilizaban principalmente para la
ganadería, y también hacía mediados de 1950, se realizó una explotación de ripio y canto rodado. Pero al momento de la creación del sitio, hubo toda una movilización por parte de la sociedad y de los especialistas, porque muchos veían que el palmar se iba achicando, que este ecosistema se iba perdiendo. Entonces, de forma inmediata, cuando ocurrió la creación del Parque se sacó toda la ganadería porque los animales se alimentaban de la palmera yatay y no la dejaban crecer, y a partir de ahí se comenzó a dar otros cuidados al espacio. Cuando en 1971 se tomó posesión de estas tierras a través de la Comisión de Parques Nacionales, empezó a funcionar la parte administrativa con personal vinculado al área como guardaparques y personal de servicios auxiliares que comenzaron a hacer todo el mantenimiento del sitio. Hoy somos 51 personas trabajando en el lugar de manera permanente y nos ocupamos de proteger, controlar, vigilar e investigar. Tenemos un área dedicada a la investigación y a la planificación, en la que trabajan un biólogo y un técnico; y también un área dedicada al uso público, que se encarga de los senderos, los servicios y la gestión con los prestadores, que son los guías de turismo, el servicio de bicicletas, el de canoas, el restaurante. Todo eso tiene que funcionar de manera armoniosa para proteger el área y adecuarla al uso que puede darle la gente”, detalló Ochoa.
En el Parque Nacional también se vinculan las universidades, las cuales aportan a las investigaciones realizadas en el área de uso restringido, que es la que no está abierta al público. En estas instancias se establecen convenios con grupos de trabajo o tesistas para que sus investigaciones y relevamientos aporten datos que ayuden a conocer mejor el Parque y las condiciones necesarias para protegerlo.
Recorridos y ecoturismo
El Parque es un lugar adecuado para tomar contacto con la naturaleza regional y con la vida silvestre. Hay circuitos que se pueden realizar en auto, que son interiores y que permiten conocer los diferentes ambientes que existen en El Palmar. Sin embargo, lo más recomendado para el disfrute del paisaje, es realizar los diferentes recorridos de senderismo que se proponen, ya que hay sitios a los que sólo se puede llegar caminando como la senda “La Glorieta”, que lleva al arroyo El Palmar, en la que se puede apreciar la selva ribereña hasta llegar a una pequeña cascada. También hay circuitos autoguiados en donde se explica sobre la invasión de especies exóticas; y otros senderos con características selváticas, que son recomendados para la observación de aves.
“Cualquiera que viene al Parque Nacional puede comenzar a disfrutar de la experiencia desde el ingreso. Lo que más se suele ver son los carpinchos, los ñandúes, los zorros, las vizcachas y los lagartos, mientras que del resto de los mamíferos que habitan aquí, lo que podemos identificar son sus rastros y huellas. También sucede que año a año se está incrementando el interés en la observación de aves porque solamente caminando entre los senderos se pueden ver muchísimas, por lo que estamos trabajando con los grupos de observadores de Entre Ríos y también con Aves de Argentina, quienes desarrollan cursos y capacitaciones para que los interesados puedan aprender más sobre la temática. Otra cosa que estuvimos haciendo durante la pandemia es poner en valor la parte histórica de la estancia donde funciona la intendencia del Parque. Se está trabajando en la cartelería que se va a colocar y también en la apertura de un nuevo área de recorrido interpretativo que va a ser el Sendero del Yatay, en donde se tratará el tema de la palmera y será un recorrido accesible”, adelantó la referente del sitio.
El vivero
En El Palmar también existe un vivero de plantas autóctonas, en donde se cultivan anualmente más de cuatro mil especies que son entregadas a las localidades vecinas para que las planten en plazas y escuelas. Sobre este espacio, Ochoa relató que es un paseo que se puede hacer con los guías del sitio y que también es un recorrido que se suele hacer con las escuelas, para que los más pequeños aprendan sobre plantas autóctonas. Este es un proyecto que se trabaja en conjunto con la CARU, quienes recientemente donaron los elementos para hacer un invernadero que ayudará a mejorar la producción, ya que el objetivo es que el sitio se cultiven de manera anual unas diez mil especies.
Día de los Parques Nacionales
El 6 de noviembre de 1903, el explorador Francisco Pascasio Moreno, conocido como Perito Moreno por su desempeño en cuestiones limítrofes entre la Argentina y Chile, donó al Estado un área de tres leguas cuadradas ubicadas entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Como condición estableció que se conservara la fisonomía natural de las tierras y se hicieran solamente algunas obras destinadas a los visitantes. En 1922, el área se convirtió en el Parque Nacional del Sud, luego Parque Nacional Nahuel Huapi, el primero del país y también uno de los primeros parques nacionales del mundo. En memoria de la donación, esa fecha se estableció como Día de los Parques Nacionales. La recordación es una oportunidad para trabajar con los chicos, de todos los niveles, sobre la trascendencia de conocer y proteger la biodiversidad, así como el sentir la naturaleza como parte y responsabilidad de todos y cada uno de los seres humanos.
Además tenés que saber:
+ Noticias

El Charrúa venció 1 a 0 a Juventud Unida y el Salaíto derrotó a Yupanqui con el mismo resultado. El Bicho Verde volvió al triunfo con una importante victoria como visitante contra Boca Unidos. Sportivo Las Parejas y 9 de Julio de Rafaela empataron entre sí, mientras que hubo derrota de Atlético de Rafaela.

El gobierno provincial, a través de Vialidad, lleva adelante la recuperación de caminos de uso productivo del departamento Diamante. Se trata de trazados de suelo natural de las zonas de Colonia Ensayo y Costa Grande.
Infraestructura vial Mejoran caminos productivos de Colonia Ensayo y Costa Grande

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, participó de la reunión plenaria del Consejo Federal de la Economía del Conocimiento (Confec), en Buenos Aires. Allí enumeró las líneas directrices que guían la gestión para alentar, impulsar y sostener a este campo de desarrollo económico en Entre Ríos.
Aporte entrerriano Una mirada federal para el crecimiento de la economía del conocimiento

Pasadas las 11, entre las localidades de Los Molinos y Arequito, dos vehículos impactaron de frente. Se activó el protocolo UTV para el traslado de uno de los heridos. La calzada estuvo cortada por varios minutos. Interviene el MPA de Casilda.
Video Choque frontal en la ruta provincial 92 dejó dos muertos

Se accidentó en Brasil. El chico pelea por su vida luego de sufrir una fuerte caída en el campeonato de Superbike.